
¿Qué es el Síndrome Mielodisplásico?
Bajo el nombre de Síndromes Mielodisplásicos se incluyen una serie de enfermedades que tienen una característica común: las células madre de la médula ósea encargadas de fabricar todas las células de la sangre tienen un defecto que les hace producir células anómalas que no pueden hacer sus funciones de forma normales.
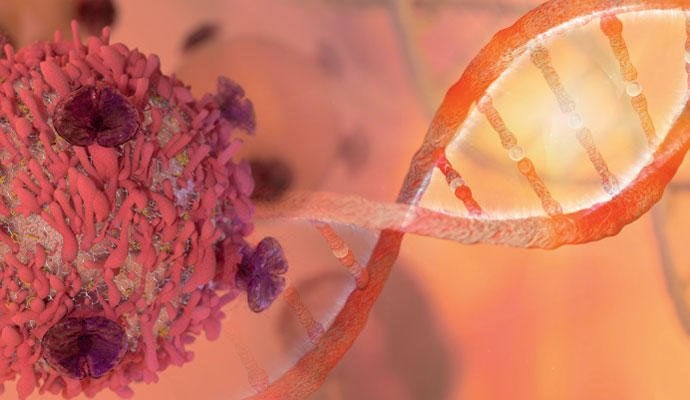
Dicha alteración puede afectar a una, dos o las tres líneas celulares derivadas de la célula madre: glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Esto, además, puede evolucionar hacia una Leucemia Aguda.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece los siguientes tipos de Síndrome Mielodisplásico:
- Citopenia Refractaria con Displasia Unilíneal: es solo Anemia, Plaquetopenia o Neutropenia
- Anemia Refractaria Sideroblástica: es Anemia o presencia de Sideroblastos
- Citopenia Refractaria con Displasia Multilínea
- AREB Tipo I: presencia baja de blastos en la médula ósea
- AREB Tipo II: presencia de más blastos en la médula ósea
- SMD con deleción del brazo largo del cromosoma 5 (del(5q)): este subtipo particular se observa más comúnmente en mujeres y suele presentar anemia refractaria con recuento elevado de plaquetas. Tiene un pronóstico relativamente favorable y suele responder bien al tratamiento.
- Síndromes Mielodisplásicos Inclasificables
Cabe destacar que la incidencia de Síndromes Mielodisplásicos aumenta con la edad, siendo de media la edad de aparición los 70 años y solamente algunos pacientes son menores de 50 años. Por otra parte, es más común en hombres que en mujeres.
¿Qué síntomas presenta?
Los Síndromes Mielodisplásicos pueden cursar sin síntomas durante años y, cuando aparecen, pueden ser inespecíficos, observándose también en otras enfermedades. Normalmente, los principales síntomas del Síndrome Mielodisplásico están relacionados con:
Déficit de glóbulos rojos:
- Debilidad
- Cansancio
- Mareos
- Palpitaciones
Déficit o mal funcionamiento de las plaquetas:
- Hematomas
- Hemorragias de diversas localizaciones
Déficit o mal funcionamiento en los leucocitos:
- Fiebre
- Infecciones frecuentes
Causas del Síndrome Mielodisplásico
Aunque las causas del Síndrome Mielodisplásico no son del todo claras, sí se pueden considerar una serie de factores de riesgo que pueden guardar una relación con el desarrollo de la enfermedad, y que son:
- Haber recibido Tratamiento Quimioterápico
- Genética: algunos problemas en la médula ósea están causados por la mutación de genes heredados. Así, las personas con algunos Síndromes Hereditarios tienen mayor probabilidad de sufrir Síndrome Mielodisplásico. Algunos de estos Trastornos Sanguíneos Hereditarios son: Anemia de Fanconi, Síndrome de Schwachman-Diamond, Anemia de Diamond Blackfan, Desorden Plaquetario Familiar o Neutropenia Congénita Grave.
- El tabaco aumenta el riesgo de sufrir la enfermedad
- Exposición ambiental a determinadas sustancias químicas y radiaciones
- Edad, ya que el riesgo de sufrir la enfermedad aumenta según la edad
- Sexo, al tener mayor predisposición los hombres
¿Se puede prevenir?
La primera medida de prevención de los Síndromes Mielodisplásicos es evitar el tabaco. Las personas que no fumen tendrán menor probabilidad de sufrir este tipo de enfermedades.
Por otra parte, en caso de Cánceres suele utilizarse la Quimioterapia y la radiación como medidas de tratamiento. Algunos médicos tratan de evitar aquellos medicamentos quimioterápicos que puedan producir Síndromes Mielodisplásicos.
También evitar la exposición a determinadas sustancias químicas causantes de Cáncer (Benceno) puede ser una buena medida de prevención.
¿En qué consiste el tratamiento?
El tratamiento de los Síndromes Mielodisplásicos es variable, dependiendo del tipo de Síndrome que padezca el paciente, su edad y estado de salud.
Así, las Citopenias Moderadas no suelen requerir tratamiento, manteniéndose estables con controles analíticos de forma periódica.
Aunque el Trasplante de Médula Ósea continúa siendo el único tratamiento potencialmente curativo, no siempre es viable, sobre todo en personas mayores. Para casos no candidatos a trasplante, se contemplan otras alternativas terapéuticas:
- Transfusiones de sangre o plaquetas, que mejoran los síntomas en pacientes con anemia o trombocitopenia, aunque su uso prolongado puede generar complicaciones.
- Factores de Crecimiento Hematopoyético, como la eritropoyetina (EPO) o el G-CSF, que estimulan la producción de glóbulos rojos y blancos, respectivamente.
- Inmunomoduladores e inmunosupresores, como la ciclosporina y la globulina antitimocítica, en subtipos con disfunción inmune.
- Agentes hipometilantes, entre los que destacan la azacitidina y decitabina, eficaces para retrasar la progresión a leucemia aguda y mejorar la calidad de vida.
En casos de SMD con deleción 5q, se pueden emplear tratamientos específicos como lenalidomida, que ha demostrado eficacia en este grupo.
Además, en pacientes con riesgo intermedio o alto, se ha incorporado el uso de venetoclax, un agente dirigido que se administra en combinación con azacitidina o decitabina, con resultados prometedores en la reducción de blastos y control de la enfermedad.
Una opción terapéutica reciente es INQOVI, una formulación oral que combina decitabina y cedazuridina en un solo comprimido. Esta terapia está disponible actualmente en Estados Unidos y permite una administración más cómoda sin comprometer la eficacia de los agentes hipometilantes tradicionales.
¿Con qué especialista acudir?
El especialista indicado para el diagnóstico y tratamiento del Síndrome Mielodisplásico es el Hematólogo. Este profesional es quien cuenta con el conocimiento y herramientas necesarias para realizar estudios de médula ósea, clasificar correctamente el tipo de SMD y definir el tratamiento más adecuado, incluyendo terapias avanzadas o la evaluación para trasplante.
Acudir a tiempo al Hematólogo puede hacer una diferencia significativa en la evolución y calidad de vida del paciente.
